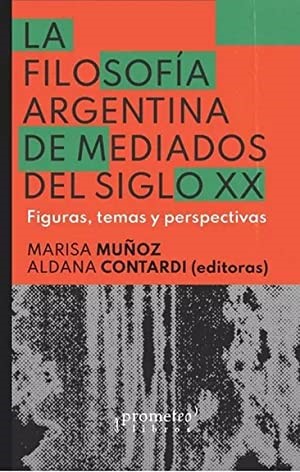Esteban Gabriel Sánchez
Esteban Gabriel Sánchez
Centro de Estudios
Interdisciplinarios sobre NuetrAmérica "José Martí" (CEINA),
Universidad Nacional del Sur (UNS);
Argentina.
estebansanchez88@hotmail.com
 Marina Patricia
Verdini Aguilar
Marina Patricia
Verdini Aguilar
Centro de Estudios
Interdisciplinarios sobre Nuestra América "José Martí",
Red
Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de
la Deuda Pública (RICDP),
Universidad Nacional del Sur, Universidad Salesiana;
Argentina.
mveragui@gmail.com
La filosofía argentina, durante la segunda
mitad del siglo XX, atraviesa en un proceso de constitución y consolidación como
campo disciplinar en las universidades nacionales. Dicho proceso trajo
aparejado la conformación de un canon filosófico en el cual, diversos
personajes, fueron presentados como referentes indiscutidos de la disciplina
mientras que otros/as fueron relegados/as y ocluidos/as. La codificación de las
presencias y las ausencias en el territorio del filosofar argentino no fue
ajena a las tensiones y disputas del devenir histórico continental. En ese
devenir histórico las reflexiones filosóficas no sólo buscaban comprender las
realidades sino también aspiraban a influir en la propia historicidad.
La historiografía del territorio filosófico
argentino se compone de una mixtura de tonos, colores e intensidades que
exhiben su carácter heterogéneo. Quien quiera adentrarse en este territorio lo
encontrará plagado de figuras, temas y
perspectivas. El libro La filosofía
argentina de mediados del siglo XX, editado por Marisa Muñóz y Aldana
Contardi, se propone recorrer las geografías inexploradas como también
revisitar zonas significativas del filosofar propio.
A lo largo de tres momentos cada capítulo
procura “volver sobre la textualidad filosófica de mediados del siglo pasado
con nuevos equipajes hermenéuticos que han propiciado, en no pocos casos,
nuevos desvíos y recorridos inéditos por nuestra cultura filosófica, literaria
y político-social.” (Muñoz, M. y Contardi, A. 2022, 16). De esta manera los
nodos enunciados en el subtítulo -figuras,
temas y perspectivas- orientan el itinerario de la indagación filosófica
realizada y nos permiten transitar por los claroscuros del saber filosófico
argentino.
La primera sección, Cultura filosófica y filosofía universitaria, atiende a la
normalización del saber disciplinar así como, también, a formas otras de
reflexión filosófica. Inicia la propuesta Ricardo Ibarlucía con el capítulo
“Autonomía y funcionalidad del arte en Estética
operatoria en sus tres direcciones de Luis Juan Guerrero”. En el mismo,
Ibarlucía aborda la producción estética del filósofo argentino a partir de una selección
de obras que abarca el periodo comprendido desde los años ‘30 hasta los
escritos póstumos. Analiza las tendencias alienantes de la sociedad occidental
y reflexiona sobre la función social del arte contemporáneo en vistas a la
posibilidad de superación de dichas tendencias reificantes.
Por su parte en “Una filosofía que quería
tocar la calle: Delfina Varela Domínguez de Ghioldi”, Gerardo Oviedo recupera
los desarrollos teóricos de la filósofa y militante socialista. Varela
Domínguez de Ghioldi se distanció del modelo académico normalista de Francisco
Romero para repensar la cultura nacional y reconstruir desde un horizonte ético
las ideas filosóficas argentinas. Oviedo señala que la propuesta de la filósofa no
está exenta de contradicciones: plantea una filosofía que se atreve a habitar
la calle, en contacto con lo popular que impugna, a la vez, al peronismo como
modelo social y lo entiende en tanto una filosofía regresiva.
Marisa Muñoz en “Metafísica y mística en
Macedonio Fernández: adunaciones de una fantasía almista” recorre el ensayo
filosófico del escritor argentino y busca indagar sobre las profundidades de la
experiencia metafísica macedoniana. La editora muestra que dicha experiencia no
se encuentra escindida de una teoría de la psiquis, como sostenían los enfoques
cientificistas positivistas. Muñoz destaca que, frente a tales teorías,
Macedonio revela la importancia de la inadecuación, de la extrañeza, de las
percepciones en la psiquis humana para la reflexión metafísica. La ensayística
intenta confluir en la identificación entre la mística y la metafísica como
forma de acceso a una experiencia afectiva eminentemente humana.
Lo expuesto en “Amor y experiencia de la
alteridad en Miguel À. Virasoro” a cargo de Florencia Salazar reconstruye el pensamiento
del filósofo argentino a lo largo de la década de 1940 y señala,
específicamente, dos modalidades de la noción de amor. Zalazar indica que la
primera entiende la experiencia amorosa como disposición subjetiva hacia la
alteridad, relacionada al concepto de ágape.
A partir de 1949, la segunda modalidad resulta de la reelaboración del vínculo
amoroso asociada a la concepción platónica de eros. Como explica la autora, las mutaciones enunciadas por
Virasoro responden a un escenario político atravesado por el universo
discursivo del peronismo.
Por otro lado, Grisel Garcia Vela en
“Angélica Mendoza. Escritura filosófica en los años de formación académica”
indaga en la trayectoria académica y militante de la filósofa mendocina. El
estudio expone los vínculos existentes entre la formación teórica de Mendoza y
su experiencia político-partidaria. La primera se desarrolló en la facultad de
Filosofía y Letras de la UBA entre 1920 y 1940, años en los que se acercó a
autores como Descartes, Spinoza y Dewey y, al mismo tiempo, al pensamiento y
acción de figuras como Rosa de Luxemburgo y Lenin; la segunda estuvo signada
por las diatribas militantes del comunismo argentino. El capítulo nos acerca a
los estudios de Mendoza en el ámbito de las Ciencias de la Educación -con
énfasis en los aportes de John Dewey-, estudios orientados por la búsqueda
incesante de la transformación social.
“Vicente Fatone: tramas conceptuales en la
experiencia mística”, de Silvana Benavente, transita por las configuraciones de
la experiencia mística para comprender, de modo superador, el dualismo
sujeto-objeto en vínculo con la temporalidad. Benavente reconstruye el diálogo
de Fatone con Eckhart, Plotino, el budismo, entre otros, dando cuenta del
acercamiento del filósofo a tradiciones tanto occidentales como orientales. La
mentada experiencia permite una aproximación a la interioridad y remite a una
perspectiva de conocimiento de la temporalidad como un presente eterno. La
autora recupera, en el filosofar de Fatone, la experiencia mística anclada en
un descentramiento del yo que posibilita el acceso al presente-ahora.
Noelia Gatica presenta “Experiencia,
existencia y alteridad en Rodolfo Agoglia”. En este texto la autora elabora una
minuciosa exégesis conceptual de las categorías de Agoglia. Retoma la crítica y
la denuncia que el filósofo argentino realiza al quehacer filosófico
normalizado en tanto este pivotea entre tendencias idealistas y positivistas.
Desde la perspectiva de Gatica, Agoglia cuestiona las prácticas académicas que
legitiman diversos modos de dominación. En consecuencia, la tematización de la
alteridad pone de manifiesto no sólo una reconstrucción del pasado sino también
una perspectiva que actualiza el historiar filosófico. Dicha operación incide
en el compromiso histórico del trabajo intelectual como praxis problematizadora, como praxis
de denuncia a la totalidad vigente.
El último capítulo de esta primera sección
se encuentra a cargo de Adriana Arpini quien propone “La ‘marcha de la
filosofía’ en América Latina a través de la correspondencia entre Francisco
Romero y Francisco Miró Quesada Cantuarias”. Tomando como fuente las misivas
intercambiadas entre los filósofos latinoamericanos durante el periodo
1940-1961, la investigadora plantea un análisis centrado en ‘rescatar’ los
puntos de convergencia entre ambos, así como las divergencias en torno a la
función del filosofar latinoamericano. Al seguir el hilo del diálogo epistolar,
Arpini expone cómo los itinerarios filosóficos de ambos intelectuales se
encuentran permeados por los procesos políticos de sus respectivos países.
Conjuntamente pone de manifiesto que el quehacer de dichos filósofos, no exento
de contradicciones, impacta en sus coyunturas políticas y académicas. En esta
línea, la autora da cuenta que la labor editorial realizada por Romero y Miró
Quesada contribuye a la construcción y consolidación de un canon filosófico
normalizador.
En la segunda sección, Políticas filosóficas: tramas y lecturas, las investigaciones
indagan los diversos modos de abordaje de la cultura argentina.
Abre esta segunda parte el texto “Mito,
memoria y nación en Carlos Astrada. La Filosofìa entre la proliferación poética
y la praxis histórica” a cargo de Juan Ramaglia. Su propuesta se encarga de
descifrar los impulsos mítico-ontológicos que yacen en la filosofía existencial
del filósofo argentino. El abordaje elegido recorre las desventuras de la
concepción del sujeto en El mito gaucho
a través de los influjos de la tradición romántica. El autor pone en diálogo el
pensamiento de Astrada con diversas figuras relevantes para la ensayística
nacional -Sarmiento, Martínez Estrada, Horacio González- y expone cómo el
intelectual cordobés atraviesa el desierto pampeano como terreno fértil para
pensar la refundación de la cultura nacional.
Luego, Marcos Olalla presenta “Juan Ramón
Sepich Lange: mudalación hispanista del humanismo en el discurso integrista
católico”. Olalla analiza minuciosamente la trayectoria intelectual y política
de Sepich Lange entre los años de 1930-1950. Ofrece un estudio pormenorizado de
los órganos y de las redes intelectuales de los que participa Sepich Lange como
intelectual hispanista. En este sentido el filósofo mendocino da cuenta del
devenir teórico-político del autor escogido al presentar las publicaciones en
las cuales contribuyó, así como los congresos que contaron con su presencia. En
el capítulo se revela que Sepich Lange con la aspiración de orientar los
destinos políticos de la nación analiza la realidad del país considerando su
dimensión ontológica y su dimensión histórica.
“Hernán Benítez en tiempos peronistas:
existencialismo y cristianismo en la instauración de una filosofía
justicialista” de Omar Acha propone el abordaje de la faceta filosófica del
sacerdote jesuita entre 1945 y 1955. El historiador argentino brinda una
aproximación a fuentes escasamente estudiadas como: “El drama religioso de Unamuno" (1949) y “La aristocracia frente a la revolución” (1953), y sostiene que
Benítez articula una recepción tomista del existencialismo con la perspectiva
política y social del primer peronismo. Acha encuentra en los escritos
analizados una singular propuesta de Benítez: una filosofía compatible con los
principios del movimiento justicialista.
María Luisa Rubinelli elabora el texto “Un
continente herético. La ambivalencia de ciudadanía mimética y vida irredenta en
Rodolfo Kusch”. La filósofa transita el itinerario kuscheano a través de
diversos tópicos y categorías que resaltan la originalidad del pensar telúrico
del intelectual argentino. La autora reconstruye, a través de la dicotomía de
la civilización y barbarie, los entrecruzamientos de Kusch con tres figuras
representativas de la cultura nacional: Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche
y José Luis Torres. Finalmente esboza líneas de continuidad en el pensamiento
argentino y destaca la vigencia de la obra de Kusch.
En “Filosofía, sentido y sujeto en la obra
temprana de León Rozitchner” Cristian Sucksdorf toma como punto de partida que,
según Oscar Masotta, el filosofar en
Rozitchner se enuncia de múltiples modos. El autor indaga en una
selección de escritos tempranos, desde 1955 hasta 1963, y muestra que para el
ensayista argentino resulta necesario reconocer y explicitar la politicidad de
la filosofía en oposición a las tendencias academicistas que se presentan como
“instancias puras del saber” (Sucksdorf, C. 2022, 242).
La contribución de Dante Ramaglia en
“Presencias y ausencias en el Primer Congreso de Filosofía de 1949”
reconstruye, detalladamente, los alcances y sentidos, temas, figuras y
corrientes de un evento clave para la institucionalización de la filosofía en
las universidades nacionales. En primer lugar, el investigador mendocino pone
de manifiesto que las instancias académicas formales juegan un rol activo en su
propio contexto político cultural. En esta línea, analiza las actas del
mencionado evento y demarca sus claroscuros al exponer, por ejemplo, que la
participación de las filósofas no fue numerosa, las referencias temáticas al
marxismo fueron escasas y la teórica crítica de la escuela de Frankfurt también
estuvo ausente.
Concluye esta sección el capítulo “Arturo
Andrés Roig: Lecturas y miradas al pasado intelectual” de Aldana Contardi. La
editora bucea en una serie de escritos del filósofo mendocino entre 1959 y
1968. A partir del estudio de textos poco visitados por la crítica, la
investigación versa sobre la conformación de la historia cultural en Mendoza
elaborada por Roig. La riqueza analítica de la autora muestra que en el corpus seleccionado se pueden vislumbrar
elementos que denotan la coherencia del filosofar roigiano como antesala de su
pensamiento emancipador.
La tercera parte del libro, “Filosofía,
literatura y política: entre desplazamientos, poéticas y tensiones” se encarga
de tematizar entrecruzamientos fértiles que difuminan los límites
disciplinares. Samuel Cabanchik inicia este apartado con el texto titulado “H.A
Murena: una hermenéutica del silencio”. En su investigación el autor señala la
complejidad de la ensayística de Murena, usualmente caracterizada como errante,
dispersa. Dicha caracterización, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una
posibilidad fecunda para ahondar en la lógica inmanente del pensamiento del
escritor. En esta línea el autor nos ofrece una guía para descubrir la unidad y
sistematicidad del pensamiento del ensayista. Explora la potencia fundante del
silencio en las reflexiones de Murena en tanto suelo nutricio para edificar la
cultura nacional y americana.
En “La imaginación corrosiva: el impacto
sartreano en las biografías malditas argentinas” de Marcela Croce, la
investigadora se desplaza por la producción intelectual de figuras destacadas
de la revista Contorno. En tales
desplazamientos pone de manifiesto el carácter productivo del influjo sartreano
tanto en la prosa cómo en los ensayos de Oscar Masotta y Juan José Sebrelli. No
obstante, las claras divergencias entre tales personajes, Croce destaca como
núcleo común y orientador el horizonte del compromiso crítico en tanto
imperativo de la labor intelectual en los años del desarrollismo argentino.
Por otro lado, Jerónimo Ariño Leyden
comparte “En los contornos de la academia: Oscar Masotta y su lectura de
Merleau-Ponty”. Ariño Leyden indaga en la interpretación realizada por Masotta
en torno al fenomenólogo francés en el marco del periodo comprendido entre la
década de los ‘50 y mediados de los ‘60. Durante aquellos años transcurre la
institucionalización disciplinar de la Psicología, y en particular del
Psicoanálisis de habla hispana, proceso en el que los aportes renovadores de
Masotta cumplieron un papel destacado. El capítulo expone la fecundidad de una
fenomenología del cuerpo vivido en la concepción de la subjetividad en Masotta.
Asimismo, muestra en qué medida el rol del intelectual comprometido,
característico del existencialismo francés, incidió significativamente en las
reflexiones masottianas acerca de lo político en procesos tales como el
peronismo y la Revolución Cubana.
En el ensayo “Encrucijadas discursivas:
filosofía y literatura en Antonio Di Benedetto”, Sofía Criach Montilla se
instala en la intersección de dos espacios del saber a fin de explorar, en la
obra literaria del escritor cuyano, su potencia filosófica. La autora destaca,
en la técnica literaria de Di Benedetto, la plasticidad visual como rasgo
singular y también el papel de la imagen como vehículo de las intuiciones
filosóficas patentes en el escritor argentino.
Nicolás Torres Giménez desarrolla “La
libertad sartreana en la mirada de Carlos Astrada: cuando el infierno es la
lectura de los otros”. El capítulo se centra en estudiar tanto los vasos
comunicantes como las disidencias entre el autor de El mito gaucho y su par francés. En este sentido, el texto expone
la disputa teórica en torno al concepto de libertad
y opera en una doble dirección: en primer lugar, da cuenta de las limitaciones
de la concepción sartreana de libertad desde la perspectiva del filósofo
argentino y, en segunda instancia, reconstruye el planteo del “humanismo de la
libertad” astradiano.
Por medio de “Parodia y política en el
teatro argentino de los años cincuenta” Marina Sarale se ubica en el periodo
comprendido entre el peronismo y la Revolución Libertadora. El objetivo de la
autora consiste en evidenciar cómo el teatro independiente porteño contribuye
a, por un lado, manifestar problemáticas como la alienación y la pobreza y al
mismo tiempo interpelar al espectador y convertirlo en un agente de la
transformación social. Sarale se aproxima a obras de la época para mostrar, a
través del análisis de distintos temas, los modos en los cuales el teatro
independiente porteño reconstruye la cotidianidad del hombre contemporáneo por
medio de la polaridad comedia-tragedia. En consecuencia, destaca el potencial
liberador de un arte escénico comprometido.
Las líneas planteadas por Gastón Cottino en
“Masotta, Borges y Lacan en la coyuntura de 1959. Los principios del
psicoanálisis lacaniano en Argentina y algo que enseñarnos sobre la poética de
la política” nos invitan a transitar el “bucle” (Cottino, G. 2022, 393) que
intercepta filosofía, literatura y psicoanálisis. En esta dirección Cottino
explora las condiciones que favorecieron tanto la emergencia como la
pervivencia del psicoanálisis lacaniano en la cultura argentina. Al mismo
tiempo se sitúa en una coordenada histórica concreta con el objeto de
reflexionar en torno a trayectorias tan ricas como disímiles.
A modo de cierre, Luciana Hug Sonego en
“Carlos Astrada: notas a la tensión temporal más allá de los límites
corporales” nos propone discurrir por una selección de textos de carácter
filosófico-literario. A partir de ellos, la autora plantea un ensayo que repara
en las tensiones inherentes al pensamiento de Astrada en torno a la vivencia
subjetiva de la historicidad. Hug Songego da cuenta de que dicha experiencia se
encuentra asociada, en gran medida, a las preocupaciones del filósofo con
respecto a la finitud del ser humano.
De esta manera, la publicación reúne una
pléyade de autores/as -desde jóvenes investigadores/as hasta renombradas
figuras académicas-, con el propósito de atender a los vínculos entre la labor
intelectual y la acción política. La centralidad de este tópico hace evidente
que la filosofía argentina no se encuentra ajena a las coyunturas políticas,
sino que también aspira a transformar la realidad. En esta dirección nos interesa
señalar que el libro incursiona en el territorio del filosofar nuestro y opera,
no solo, sobre tramas y personajes señeros de la tradición filosófica nacional.
Conjuntamente, bucea por los itinerarios de exponentes de la cultura argentina
que interpelan y producen desde los márgenes. De este modo el libro efectúa una
reparación historiográfica en la medida en que nos acerca, con profundidad y
rigor, a las trayectorias de filósofas y filósofos que han sido relegadas y
relegados a los ‘sótanos’ del filosofar. Así les invitamos a recorrer las
páginas de una obra que constituye, sin lugar a dudas, un acto de justicia
cognitiva.