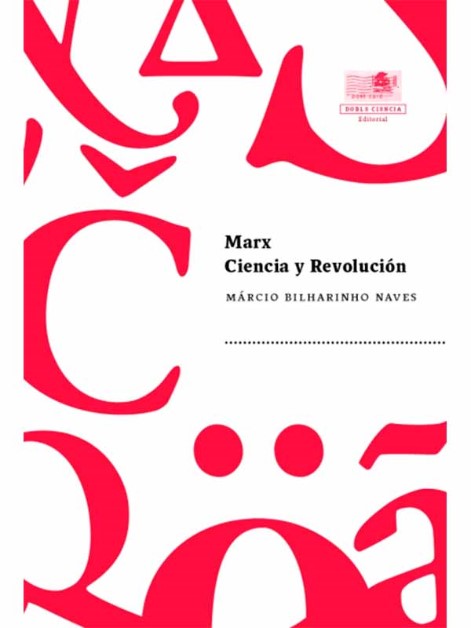Julia Montes
Universidad
Nacional de La Plata, Argentina.
juliamontes1814@gmail.com
En la “Introducción”
a Marx: Ciencia y Revolución Márcio Bilharinho Naves (2020) se pregunta en
torno al derrumbe de lo que en el siglo XX se ha conocido como “comunismo”, es
decir, en torno a la caída del “socialismo real”, ¿qué sentido puede tener,
para nosotros hoy, leer a Marx? Naves estudia las diferentes etapas del
pensamiento de Marx signadas por la confrontación con ciertas “ideologías
filosóficas”, pues comprende que Marx constituye un nuevo campo conceptual y
una nueva práctica filosófica asentada sobre nuevas bases, las de una teoría
científica de la historia.Mediante la crítica de dichas ideologías
filosóficas, Marx consigue hacer visible su carácter ideológico, esto es, de
“representaciones imaginarias que recubren y oscurecen las relaciones reales”
(p. 40), y allí, según Naves, encuentra sentido a la lectura de Marx. Ello nos
dará el pie para cuestionar la tesis que afirma la imposibilidad de la
superación del capitalismo, posibilitando a su vez la destrucción de las
relaciones sociales burguesas.
El primer capítulo,
“Vida y obra”, ofrece una biografía sucinta del filósofo de Tréveris. Los
capítulos 2-7 siguen el orden de la vida de Marx. En el capítulo 2, “Antes del marxismo: los caminos del
joven Marx”, Naves describe la adaptación del hegelianismo al liberalismo por
Marx: a la irracionalidad del Estado prusiano, le opone la idea de un Estado
racional que, en esta etapa, se identifica con el Estado liberal (p. 56). Bajo
esta concepción el Estado se realizaría como encarnación del interés general,
implicando que el derecho de un Estado que no esté organizado racionalmente
deba considerarse, en rigor, como un no-derecho. En un segundo momento, comenta
Naves, Marx encuentra en el proletariado alienado un fundamento material para
la transformación revolucionaria. No obstante, como la figura de proletariado
sigue el modelo del hombre alienado de Feuerbach (p. 61), Marx piensa que la
emancipación del proletariado tendrá lugar a través de la teoría, es decir, de
la filosofía. En este marco, Marx desarrolla el concepto de trabajo alienado:
el hombre está alienado porque tanto el trabajo, como el producto del trabajo y
el trabajador mismo pertenecen a un otro. Según Naves, en esta etapa del
pensamiento de Marx se considera que la sociedad comunista anularía esta
condición mediante la supresión positiva de la propiedad privada, lo que
permitiría al hombre apropiarse de su esencia.
En el capítulo 3, “La
constitución del materialismo histórico”, Naves analiza la formación de un
nuevo campo conceptual en La ideología alemana. La ruptura epistémica con la
“ilusión de Hegel”, al dar cuenta de la mistificación de la problemática
hegeliana, lleva a Marx a abandonar “el terreno ideológico común del par
‘espíritu-materia’” (p. 71). Entonces, la manera en la cual las condiciones
materiales de producción condicionan al conjunto de los elementos de la
estructura social es analizada a través del concepto de modo de producción,
-condiciones materiales de producción- que depende de las relaciones de
producción -determinadas relaciones entre los productores- las cuales asimismo,
en esta etapa del pensamiento de Marx, dependen, según Naves, del grado de
desarrollo de las fuerzas productivas -innovaciones técnicas que modifican los
medios de producción-. Estos conceptos plantean el problema de la determinación
de la superestructura por la estructura, concluyendo que del plano de las ideas
no se puede alterar la realidad material. Ello le permite a Marx fundar un
conocimiento científico –contrapuesto a ideológico– de la historia. Pero, nos
aclara Naves, Marx sigue estando en el terreno del humanismo debido a que la
producción aun es pensada como resultado de la creación de un sujeto y no como
un proceso objetivo que enfrenta dos clases. El capítulo concluye afirmando
que, para constituir un nuevo campo científico, Marx debe, por un lado,
reelaborar el concepto de fuerzas productivas, afirmando que su desarrollo está
determinado por las relaciones de producción; por el otro, tiene que criticar
las formas jurídicas existentes, la noción de hombre y, con ella, la de
alienación, al vincular estas formas jurídicas e ideológicas con el proceso de
valorización dentro del proceso de intercambio comercial.
En el capítulo 4,
“Historia y revolución”, Naves analiza cómo la problemática economicista
desarrollada en La Ideología alemana se ve perturbada por la irrupción del
concepto de lucha de clases. El Manifiesto del partido comunista es un
testimonio de esta situación. El paso del feudalismo al capitalismo sirve de
modelo: dentro de la sociedad feudal se generaron los medios de producción e
intercambio propios de la burguesía. Las fuerzas productivas, al desarrollarse,
obligan a un cambio en las relaciones feudales de propiedad, hasta destruir
tanto dichas relaciones como su imaginario social. Marx piensa que un
movimiento similar ocurrirá en el capitalismo: el desarrollo de las fuerzas
productivas capitalistas requiere un ajuste de las relaciones de producción que
llevará más allá del capitalismo. En las crisis comerciales que el capitalismo
genera recurrentemente, la superproducción da muestras de un “exceso de
civilización”. Esto indica que el capitalismo no está en condiciones de
contener sus propias riquezas, de manera que sus “propias armas” se vuelven
contra la burguesía misma. Dentro de estas “armas” también está la propia clase
obrera, que es “el resultado más auténtico” del desarrollo de la gran industria
(p. 107). Como la pequeña producción no puede competir con la industria y los
nuevos métodos de producción ya no requieren habilidades especiales, las demás
clases sociales se van “proletarizando”, generando las condiciones para la
revolución proletaria.
En el capítulo 5, “La
crítica de la sociedad burguesa”, se describen las condiciones de posibilidad
del trabajo asalariado, ahondando en la lógica del capital. El capital es una
relación social, no una cosa: para que se constituya, el poseedor de las
condiciones objetivas de la producción necesita de una mercancía cuyo valor de
uso sea fuente de valor, esta es la fuerza de trabajo. Entonces, sólo hay
capital bajo ciertas condiciones: aquellas en las que los medios de producción,
en manos de propietarios privados, se combinan con la fuerza de trabajo, cuyos
poseedores deben ofrecer a la venta debido a la separación del productor de los
medios de producción. Como el plusvalor o plusvalía es el excedente que el
capitalista se apropia, orienta todo el proceso de trabajo. Es decir, el
proceso de trabajo -producción de valores de uso- está subordinado y
determinado por el proceso de valorización -producción de plusvalía. Las
relaciones de producción capitalistas se constituyen por medio de la subsunción
del trabajo al capital. En un primer lugar, la subsunción del trabajo al
capital es meramente formal, consistiendo en la separación del trabajador de
los medios de producción, que son propiedad del capitalista, conservando
todavía una importancia clave las destrezas y la calificación del trabajador.
Pero las relaciones de producción capitalistas sólo se constituyen plenamente
con la subsunción real del trabajo al capital: la “maquinización” del trabajo,
donde el trabajador debe someterse al ritmo que impone la maquinaria, viéndose
así expropiado de su conocimiento técnico, sus condiciones intelectuales, etc.
Esta situación es enmarcada por el estatuto jurídico de derecho de la libre
disposición de la voluntad de las partes, donde los poseedores de mercancía se
reconozcan mutuamente como propietarios privados. Ello supone tanto la libertad
del sujeto como una libertad por igual para todos estos sujetos, por lo que la
compra de la fuerza de trabajo aparece como la realización de la libertad y la
igualdad, y la dominación burguesa aparece como expresión de una voluntad
general en la democracia republicana. Se ve así cómo es que el marco
democrático encierra la lucha de la clase trabajadora dentro de una legalidad e
institucionalidad burguesas.
"La refundación del materialismo histórico”, el sexto capítulo,
revisa el esquema de la determinación estructura-superestructura tratado en el
tercer capítulo. En un sentido decimos que primero surge una relación social
determinada, que vincula al poseedor de las condiciones materiales de
producción -el capitalista- con el de la fuerza de trabajo -el proletario-;
luego, las fuerzas productivas se ajustan a dichas relaciones. Pero, en otro
sentido, es el desarrollo de las fuerzas productivas el que “plenifica” las
relaciones de producción, lo que las hace propiamente capitalistas, al
constituir la base material para la expropiación subjetiva de la clase
trabajadora (p. 152). Se concluye que las fuerzas productivas están dentro de
las relaciones de producción, siendo estas últimas, a la vez, la forma del
desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, en primer lugar, la historia
no es una sucesión lineal de modos de producción dirigida por el nivel de
desarrollo de las fuerzas productivas, sino que depende también de la lucha de
clases. En segundo lugar, las fuerzas productivas no tienen carácter neutro,
sino que cargan con una determinación de clase. Por ello, las fuerzas
productivas de la sociedad comunista no podrán constituirse paulatinamente al
interior del capitalismo. Para saber cómo destruir las relaciones de producción
capitalistas, debe primero analizarse qué lleva a su reproducción.
En el caso del
feudalismo, nos dice Naves, la incidencia de coerción (efectiva o potencial), y
de la ideología religiosa que la recubre y la justifica, se torna comprensible
cuando analizamos la naturaleza misma de la base económica. En efecto, el señor
feudal no tiene el control efectivo de los medios de producción, que sí detenta
relativamente el siervo, de manera que la apropiación del excedente requiere
una coerción exterior al proceso de producción, y de una justificación
“ideológica” que sostenga y prolongue esa coerción. En el caso del capitalismo,
el capitalista sí tiene el control efectivo de los medios de producción y el
proletario tiene sólo su fuerza de trabajo, que está obligado a vender. El
capitalista extrae de esta relación una plusvalía, como ya comentamos, pudiendo
sostener esta extracción gracias tanto al enmascaramiento la misma, como al
control de los medios de producción. Como vimos, tanto la ideología jurídica
como el Estado -su aparato represivo y su aparato ideológico- tienen un peso
importante en la reproducción de estas relaciones, pero, para Naves, la
reproducción de las relaciones de producción capitalistas es asegurada por la
instancia económica. Esto es debido a que la separación entre el trabajador y
sus medios de producción, expresada en la forma salario, genera la dependencia
hacia el capitalista. No obstante, en esta etapa del pensamiento de Marx la
determinación económica ya no es presentada como determinación directa, como
una suerte de manifestación expresiva, sino como “determinación en última
instancia” (p. 153), al reconocer la eficacia que los elementos
superestructurales poseen dentro de la reproducción de las relaciones de
producción y concebir a la superestructura como un conjunto de relaciones cuya
existencia es necesaria para la reproducción de la totalidad social (p. 159).
En el capítulo 7, “La
superación de la sociedad burguesa: transición y comunismo”, Naves explicita
una serie de rectificaciones que realiza Marx. La primera, ya mencionada, es el
abandono de la tesis del primado de las fuerzas productivas, la cual permite
revisar la posición dominante dada a la supresión de la propiedad privada, ya
que por sí sola esta supresión -por ejemplo, mediante la estatización de los
medios de producción- no transforma las relaciones de producción capitalistas.
La consecuencia inmediata de la estilización es el control colectivo sobre las
condiciones externas de proceso de producción; sin embargo, según afirma Naves,
las relaciones de producción continuarán siendo capitalistas. Para suprimirlas,
debe atacarse la organización capitalista del proceso de trabajo: la división
entre trabajo manual e intelectual, y la división entre tareas de dirección y
ejecución. Estas divisiones reproducen las condiciones de expropiación del
trabajador al obstaculizar el control sobre sus medios y proceso de trabajo.
Entonces, el socialismo debe implicar la reapropiación de las condiciones tanto
objetivas como subjetivas de producción.
La segunda
rectificación introduce la necesidad de la destrucción del aparato de Estado
burgués, la Revolución del Estado. Debe destruirse, por un lado, el aparato
represivo de Estado, separado de las masas, que impide la apropiación directa
del poder político por parte de la clase trabajadora; por otro lado, debe
destruirse su división de poderes, donde se expresan los intereses de distintas
fracciones de las clases dominantes. El tránsito hacia la sociedad sin clases
se da mediante la dictadura del proletariado, pero como esta fase se desarrolla
sobre una base ajena que contiene “los rastros de la vieja sociedad burguesa”
(p.177), deberán transformarse sus relaciones de producción y sus fuerzas
productivas. Esto lleva al surgimiento de una forma efectiva -y no sólo formal-
de la libertad, al constituirse sobre la base de relaciones de producción
asociativas. Esta transformación sigue la lógica de la dialéctica marxista en
tanto estudio de las contradicciones de la sociedad burguesa y de las
condiciones de posibilidad de la resolución de esa contradicción (p. 179).
Distinguiéndose de Hegel, en Marx la dialéctica es una “dialéctica de destrucción” (p. 182),
destruyendo lo negado y suplantándolo por algo nuevo, fuera del elemento
negado.
La conclusión sigue el hilo pautado por la pregunta que
estructura el texto: ¿qué sentido puede tener, para nosotros hoy, leer a Marx,
aun luego del fin del “comunismo”? Naves la responde con claridad: el “fin del
comunismo”, es decir, de lo que en el siglo XX se conoció como “socialismo
real”, no afecta sustancialmente la vigencia del pensamiento de Marx. Primero,
porque en el “socialismo real” las relaciones de producción capitalistas no
fueron quebradas, sino que continuaron reproduciéndose. Segundo, porque la
insistencia con la que se replica la tesis de la caducidad del marxismo
responde a una trama ideológica cuya funcionalidad es sencilla de discernir.
Para Naves, el nuevo campo conceptual creado por Marx continúa produciendo
conocimiento acerca de las formas de dominio y de explotación que se dan en la
actualidad, consigue romper con las representaciones ideológicas de naturaleza
moral, religiosa o jurídica que favorecen la reproducción de las relaciones de
producción capitalistas. Marx nos muestra la condición contingente del
capitalismo, negándole la condición de “forma natural” de organización de la
sociedad, y por consiguiente “eterna”, que le atribuyen muchos de sus
defensores, con lo cual se hace posible pensar tanto su destrucción, como el
advenimiento del comunismo. En este sentido, para Naves el marxismo continúa
siendo capaz de producir efectos revolucionarios, tanto teóricos como
políticos.