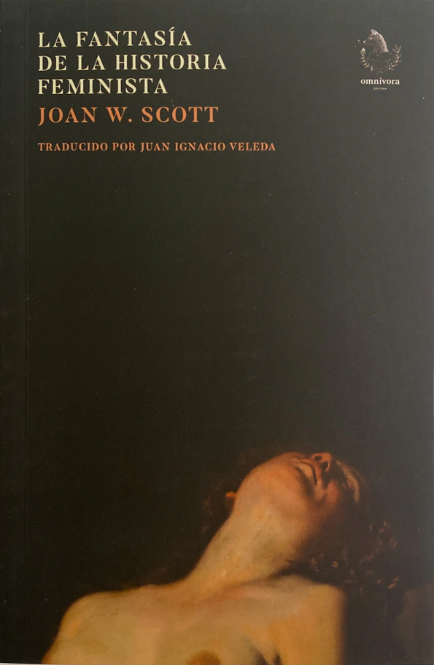Hernán Videla
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET),
Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ); Argentina.
hernan.historia2@gmail.com
Entre
los profundos tropos paradojales que acostumbra ofrecer Joan Wallach Scott, en
este libro, de muy reciente publicación en castellano, nos enfrentamos a otro
más sobre una lectura de trama ágil que proporciona, con garantía de precisión
y solvencia, cierto hilvanado bifurcado, en lo más práctico y problematizador
de su radical propuesta. Esto es, mientras emerge una prosa introductoria para
quien procura zambullirse en los estudios de género, las investigaciones
humanísticas y el oficio historiográfico por un lado, al mismo tiempo es esa
misma pretensión de síntesis, por demás alcanzada, la que arroja novedosas
complejidades conceptuales en las que devino la trayectoria científica de su
autora tras décadas de estudio y activismo en los feminismos contemporáneos,
cuyos originales ajustes tienen por destinatarios a quienes desde hace tiempo,
siguen con atención su producción académica.
Tanto
el prólogo, con apuntes claves de su biografía, como así también la traducción,
están a cargo de un filósofo argentino especializado en géneros y sexualidades.
Juan Ignacio Veleda es quien, dotado de una pluma directa y muchas veces con
tintes pedagógicos, presenta el texto mediante un lenguaje inclusivo no sexista
junto a sus condiciones de enunciación respecto de un conjunto de encuentros y
desencuentros historiográficos que el discurso de Scott convoca a interpelar.
Entre ellos cabe mencionar los giros, o
transformaciones epistemológicas de la autora, descritos durante estos más de
cuarenta años de constante labor editorial, partiendo desde la historia social
adscrita al neomarxismo británico, pasando por la historia de género acuñada en
el seno del posestructuralismo francés para llegar a, lo que el traductor
denomina, historiografía feminista emergente del psicoanálisis poscolonial. Así
las interlocuciones con destacados intelectuales del siglo XX, tales como
Lacan, Derrida, Foucault, De Certeau, Hobsbawm ó Thompson, se tornan algo
comunes e igualmente necesarias en cada una de estas instancias de discusión.
Dado
que la versión anglosajona original data del 2011, a cargo de la Duke University Press, y más allá de
contener algunos componentes publicados con anterioridad como artículos y
ensayos, esta versión exhibe notables discontinuidades con respecto de aquella.
Se ha incorporado una extensa introducción, divulgada previamente en 2009 por
la University Chicago Press, y un
epílogo proveniente de una conferencia de 2011, que se editó en 2012 para el
número 51 de la prestigiosa revista History
and Theory.
La
noción de fantasía, que reitera la
lógica argumentativa del libro, y con la que se titula la obra, apela a
conceptos fundantes del psicoanálisis, del que es claro y reiterado tributario
el último giro epistémico de la historiadora. Alude a los proyectos ilusorios y
constitutivos de las subjetividades cognoscentes, a las identificaciones
sexuales inconscientes latentes en las prácticas sociales pasadas y a la
dialéctica psíquica, realista y ficcional, que reproduce determinadas
materialidades situadas y consideradas como fuentes para la Historia. La
expresión simbólica de las representaciones pulsionales, figuradas siempre
desde el lenguaje, inspiran el ejercicio de la memoria con el afán de una
reconstrucción imaginativa del pasado, sobre la que no sólo se elaboran las
manifestaciones sexuadas y políticamente jerarquizadas del objeto, sino que se
enrola el proyecto académico y deseante de lxs historiadorxs.
La
introducción, denominada “En búsqueda de una historia crítica”, ilustra un
curioso, y más detallado, recorrido por la trayectoria vital de Scott. Ofrece
una interesante exposición sobre las condiciones históricas y personales que
constituyeron y encauzaron su epistemofilia, desde mediados del siglo XX hasta
la actualidad. Repasa, con un tono persuasivo y atrapante, pintorescas
pinceladas de remembranzas familiares, militantes y académicas. El lienzo
feminista en el que se plasma tal boceto responde al entramado coyuntural de la
Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Posmodernidad y la Globalización. Asimismo,
su marco teórico, pictórico, escudriña audazmente y con claridad los alcances
metodológicos y las fronteras epistemológicas de la categoría filosófica de la crítica, tanto en su propia formación
historiográfica como para las producciones académicas, contemporáneas,
humanísticas y occidentales restantes.
Cinco
apartados componen el primer capítulo, “Arriesgarse a lo desconocido: género,
historia y psicoanálisis”. Ellos ahondan la conmoción que la locura y la pasión
sufren frente a los límites científicos de la disciplina, en tanto reproches
eruditos que recibió ella misma de otros pares. Con notable especificidad
historiográfica, Scott demuestra su rechazo a lo supuestamente dado, natural y
universal del objeto pretérito, rémora ontológica del esencialismo. Mientras,
interpela la categoría del género para la historia, alegando en la teoría
analítica, aquella matriz académica que logra convertir a la diferencia sexual
en un dilema, una pregunta irresoluble y manifiesta de las pronunciaciones, los
secretos y los silencios de lxs historiadorxs. Luego de diseñar genealógicamente
una deconstrucción del binomio sexogénero prosigue, aunque con mayor
profundidad y extensión literaria, con diálogos potentes entre la filósofa
Judith Butler y la psicoanalista Joan Copjec, hacia un desmantelamiento de la
tradición fenomenológica. Casi en el colofón del capítulo se hace un retorno
estratégico a la diferencia sexual, la historiografía y la fantasía, pero no en
términos amplios ni programáticos, sino en realidad scottianos. Como paralelismo a la historiadora feminista Michelle Perrot,
devela cuál es su historia feminista:
una investigación que no se satisface con las respuestas del presente, que
historiza la sexuación, tanto del pensamiento de lxs historiadorxs como del
objeto de pesquisa, y cuyo método se convierte en una búsqueda interminable por
conocer lo desconocido.
El
capítulo II aborda en retrospectiva las trayectorias contemporáneas de las
luchas de las mujeres. Constituye una nueva reedición del clásico artículo
“Historia del Feminismo", publicado por primera vez en 2004 por la Journal of Women’s History. Para la
presente reseña se pudo identificar la primera edición en castellano, a cargo
de la Universidad de Guadalajara (Scott, J. 2006) y la inmediatamente previa al
libro en cuestión que fuera publicado por el Anuario Hojas de Warmi en 2009. A
diferencia de las otras versiones en español, este capítulo organiza los
apartados en subtítulos que mejoran notablemente la comprensión inmanente de la
intencionalidad poética de Scott. Las metáforas inundan los parágrafos y aligeran,
hasta ese momento, la carga teórica formal propia de sus estudios históricos.
Las musas griegas con Perdo Almodovar y los juglares épicos, que están evocados
en la sección, acompañan creativamente, mediante sus líricas disonantes, los
conflictos de la sexualidad, las demandas públicas y los dispositivos de
saber/poder dentro del mundo académico occidental, claros aunque dudosos
espejismos de naufragios montados a la cresta de la segunda ola.
“El
eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad”, como se
titula el tercer capítulo, fue concebido allá en 2001 en las páginas de la Inquiry Critical dependiente de la
Universidad de Chicago. Posteriormente se publicó en español por la Revista
Ayer (Scott, J. 2006) y fue reproducido por La Manzana de la Discordia en 2009.
Contradice, con una argumentación sólida, los principios clásicos de la
identidad entendida como categoría de análisis a priori de su invocación estratégica, política y metodológica. El tropos central, como en los casos de las
subjetividades maternas y orantes propuestos allí por Scott, impulsa una
resonancia, por momentos intuitiva, sobre la actual imaginación en relación al
devenir pasado, que se termina proyectando más allá de las intenciones
racionales, la direccionalidad unívoca y el objetivo, supuestamente coherente,
en la figura alegórica escogida.
El
capítulo IV del libro proviene de una conferencia sobre la Historia de las
mujeres en la Universidad de Connecticut. Se publicó primero en una edición
anglosajona (Scott, J. 2002) y diez años después en castellano por una revista
latinoamericana (Scott, J. 2012). Inserta, por medio de una locuacidad notoria,
las “Reverberaciones feministas” en las circunstancias geopolíticas de la
historia contemporánea del siglo XXI. Repercuten por sus ondas expansivas,
réplicas políticas desplazadas desde epicentros occidentales, latinoamericanos,
esclavos, indios, árabes y africanos que, con notables estrategias, impulsan
cartográficamente transformaciones territoriales globales. Dispuesta de
creatividad escritural, en el apartado “Unidades ficticias”, otrora “Unidades
dispares” (Scott 2012), señala el mérito filosófico de la sospecha alcanzada
por las feministas respecto de las categorías estancas, binarias y de marcada
interdependencia en las Ciencias Sociales tales como regional/global,
varón/mujer, fuerte/débil, activo/pasivo, emocional/racional, público/privado,
mente/cuerpo. De la misma forma, en “Las huellas de la historia” rastrea los
vestigios históricos de “las analíticas feministas de poder”, tomando el caso
emblemático del movimiento de las Mujeres de Negro que se iniciara en ocasión
de la primera Intifada en Palestina
hacia 1988. Destaca con audacia que la historia feminista reverbera de manera
horizontal, diacrónica, sobre la corteza mundial con un distanciamiento de las
ataduras esencialistas pero también en clave histórica, con transformaciones
pragmáticas a lo largo del tiempo.
Francia,
en sus múltiples dimensiones como territorio de convivencias temporales,
laboratorio de estudio académico; puntapié genealógico tanto de las luchas del
feminismo occidental como de los movimientos burgueses modernos; e incluso foco
historiográfico y psicoanalítico por antonomasia, condensa al final del libro
el mayor de los esfuerzos intelectuales de la autora. A lo largo del capítulo
quinto aborda, luego de un paradigmático lapsus
linguae, las contradicciones históricas de las revoluciones, las repúblicas
y los imperios respecto de un secularismo francés, tantas veces idealizado, que
conjugaba simultáneamente las restricciones de la expresión sexual, la libertad
femenina y las distensiones públicas del deseo. A través de un análisis crítico
de las diferentes manifestaciones generizadas en el siglo XX evidencia un
desplazamiento resistente del Estado laico frente a otras demandas que
resquebrajan la división de los dominios público y privado, como la igualdad de
derechos políticos activos y la paridad electoral de género. Es meritoria la
incorporación de textos breves respecto de la interseccionalidad situada de la
triada género- clase- etnia en las agencias colectivas, feministas y
poscoloniales contra el imperialismo francés en territorio norteafricano.
También se tornan muy acertados sus comentarios respecto de los debates
lacanianos sobre la masculinidad y la feminidad traducida en posiciones de
subjetivación psíquica, condicionantes de los roles vinculares, familiares y
sociales.
El
sexto capítulo, por su parte, inspecciona los estudios más recientes de Scott y
denuncia los signos franceses de la seducción en tanto juego mitológico del
sexo, apadrinado por la nobleza pero difundido entre las masas, que predispone
una serie de consecuencias profundizadas por la historiadora. En la lectura se
pueden vislumbrar, al menos, tres de sus efectos, a saber, la naturalización
nacional de la diferencia sexual desde las jerarquías familiares; la
escenificación pública del cortejo sin apelaciones a conflictos coercitivos
pero con destinos reproductivos en términos sociales y económicos; y el sentido
civilizador de la erotización como modalidad política occidental con un
particular ejercicio discursivo, por ende performativo, del axioma igualitario
en el lema francés posrevolucionario. Desde esa lógica se comprende su
hipótesis sobre la aversión pública y contemporánea contra el velo de las
mujeres musulmanas en Francia: las condiciones discursivas colonialistas no
sólo se sustentan en las tradiciones racistas y secularistas, sino que
conservan fuertemente la necesidad de la visibilidad externalizada de la sexualidad
pública femenina en el marco del desarrollo de dicho juego mitológico.
La
constitución de la subjetividad cognoscente en el oficio del historizar como
falta y la apropiación simbólica de la autoridad epistémica parecen discutir a
lo largo de las páginas del último capítulo. Eventualmente, una serie de
incisiones literarias sublimadas y operadas con perspicacia por la autora sobre
el transcurrir hermenéutico, desde los años 70s, posibilita la asociación de
los dos argumentos centrales de Scott respecto de los nexos disciplinares
historiográficos y psicoanalíticos. Por un lado, el proceso que ella denomina,
con suma erudición, la “instrumentalización” logra tensionar las posibilidades
de la erotización del objeto de estudio como meta de la investigación y al
mismo psicoanálisis en tanto herramienta de procesamiento de datos válida. Por
otro lado, la llamada “inconmensurabilidad” interpela simbólicamente tanto los
criterios diagnósticos del lenguaje sobre los problemas pretéritos en el
proyecto de la psicohistoria como las posibilidades de creación, desde nuestro
deseo, de ciertas “fabricaciones” neurotizadas: temporalidades, territorios,
recuerdos y vivencias.
El
epílogo titulado “Una teoría feminista del archivo” recoge los placeres y goces
provenientes del exhaustivo relevamiento documental que, en tanto quehacer
medular a la hora de historiar, configura las pulsiones intelectuales
necesarias para las escrituras sobre el pasado. A partir de una situación
específica, la edificación de El Archivo de la Memoria Feminista en la
Universidad de Brown hacia 2003, Scott cuestiona las visiones tradicionales,
empiristas y patriarcales del archivo para proponer, desde las corrientes
posestructuralistas de la filosofía francesa, un desplazamiento psicoanalítico
y subversivo de la operativa archivística. Más como práctica política situada
que como repositorio ascético permite visualizar un territorio fértil para
revivir la ausencia: los muertos y desaparecidos del pasado. Deja de ser un
cementerio ordinario dotado de lápidas nominales en quietud, una oscura cárcel
donde se encierra a la historia para pasar a seducir como objeto de estudio, y
de deseo, las fantasías narrativas priorizadas por lxs historiadorxs. Allí, el
polvo, lo accidental y lo aleatorio, dominan la dinámica psíquica en la
imaginación de lxs historiadorxs. Como muestra delicada de un discurso íntimo y
en primera persona, revela sus deseos y temores sobre el problema del archivo.
La crítica, al final, parece tensionar una dialéctica de la labor histórica a
partir del requerimiento de un acervo documental que, más allá de su
clasificación y sistematización, resguarde los soportes de las ideas a
interpelar y desnaturalizar diacrónicamente. Enfrente, el dilema de la
representación, bajo el conjuro provocador formulado en la advertencia de que
los tontos puedan leer sus materiales sin justicia, termina perdiendo la
apuesta en ocasión de lo inmanente que se tornan las circunstancias
transitorias de la investigación respecto de esa crítica, que se repetiría a futuro,
pero desde nuevas teorías y que es la misma noción con la que se inició el
libro.
En
fin, el carácter disruptivo de esta obra supone una verdadera invitación, una
cita con la Historia. Pero ya no se trata de esa Clío grecorromana, hija pura
de la fuerza y la memoria. Más bien, convida a una Clío transfigurada en
mímesis con la Magdalena que ilustra a la perfección la portada y la contratapa
del libro, detalle frenéticamente adaptado de la sensual obra de la pintora
italiana Artemisia Gentilleschi. Esta nueva Clío, en cambio, desborda el deseo
voluptuoso, atractivo y sexuado del conocimiento. En su corporalidad,
figurativa y textual, se expresa una fusión entre los desbordes clásicos, en
términos cronológicos tan tradicionales como foucaultianos, con la estética
vibrante, expresiva y apasionada del Barroco. Como tal, mientras duerme en la
fantasía del claroscuro, evoca con la presencia física del soma una ausencia de
la racionalidad propia del letargo, alterna el oxímoron de un desnudo velado y
combina el eros de su busto con el tánatos que sostiene su regazo. En efecto,
expresa que la Historia, aquel relato deseante de juglares modernos, aquel
conocimiento inventado por un gremio de animales sexuados devenidos en
historiadorxs, procura hacer consciente voces y silencios, recuerdos y olvidos,
acciones y pensamientos, ideas y materialidades de nuestro pasado inconsciente.
Bibliografía
Almodóvar, Pedro, dir. 1988. Mujeres
al borde de un ataque de nervios. Película. España: El Deseo.
Gentileschi, Artemisia. Circa 1630. Magdalena
desvanecida. Óleo sobre lienzo. Galería Nacional de Arte Antiguo, Roma.
Grimal, Pierre. 2016. Diccionario
de mitología griega y romana. Barcelona: Paidós.
Scott, Joan. 2002. "Feminist reverberations." Differences: A Journal of Feminist Cultural
Studies 13 (3).
Scott, Joan. 2004. "Feminism's History." Journal of Women's History 10 (2).
Scott, Joan. 2009. "La historia del feminismo." Anuario Hojas de Warmi 14 (1).
Scott, Joan. 2012. "Reverberaciones feministas." Revista CS 10 (1).
Scott, Joan. 2006. "La historia del feminismo" en Orden social e identidad de género, editado
por M. T. Fernández Aceves y C. Ramos Escandón. Universidad de Guadalajara.